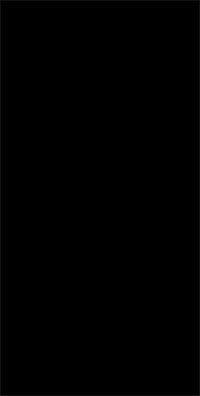Las bestias.
Por Ximena Cabral
Dos instantes en el testimonio de Silvia Lajas muestran parte de los sentires que aquellos familiares “en soledad” vivieron en medio del silencio. Los represores, inmutables.
Suena el teléfono. Silvia levanta el tubo y escucha el nombre de Carlos Lajas. “Después de veintipico de años era la primera vez que alguien me nombraba a mi hermano” murmura. Silvia Lajas pinta una escena que se multiplica al infinito en la cantidad de nombres que no volvieron a pronunciarse.
“Recién ahí tomo conocimiento de la suerte de mi hermano, Pensé que me moría… ”, suspira y mira al Tribunal. En medio de la audiencia, la hermana, ahora testigo, se quiebra. La voz es entrecortada, sus movimientos nerviosos y enuncia lo que consideró después un error: “siempre lo busqué sola”. Como en una confesión, más allá de las pruebas de la causa, Silvia corre el foco y parece hablarles a las Abuelas, a las Madres, a los Hijos y Familiares allí sentados. Mira a su alrededor, en ese instante algo se torna en evidencia: Los represores están allí, en el banquillo, a partir de los años de militancia de los organismos de derechos humanos.
Antes de retirarse, Silvia le habla al tribunal. “Mi mamá nunca pudo estar por su estado de salud. Es hipertensa y tiene pre infartos. Llora y me dice: yo soy la madre y no puedo estar. Entonces me pidió si les podía decir a estos señores –aquí la testigo se adelanta sobre su silla y mira fijo al tribunal- si les podrían decir donde están los restos de su hijo, para poder enterrarlo y morir en paz.” Desde su lugar de creyente, colmada de dolor, Silvia Lajas gira su cuerpo hacia el lateral y mira a los acusados esperando el milagro. “Por favor, se los pido, díganlo ahora para que mi madre pueda morir en paz”, enfatiza. Ellos miran a los costados, para abajo, perdidos.
Es en aquel pedido, en sollozo desesperado, donde dos urgencias aparecen: la de restituir los cuerpos de las víctimas para poder “terminar de cerrar” parte de una historia familiar; y la de condenar a aquellos que, entre vidrios blindados, nunca podrán limpiarse la sangre de su cuerpo. Desde alli, la imposibilidad de conmoverse, lo que los convierte en bestias.